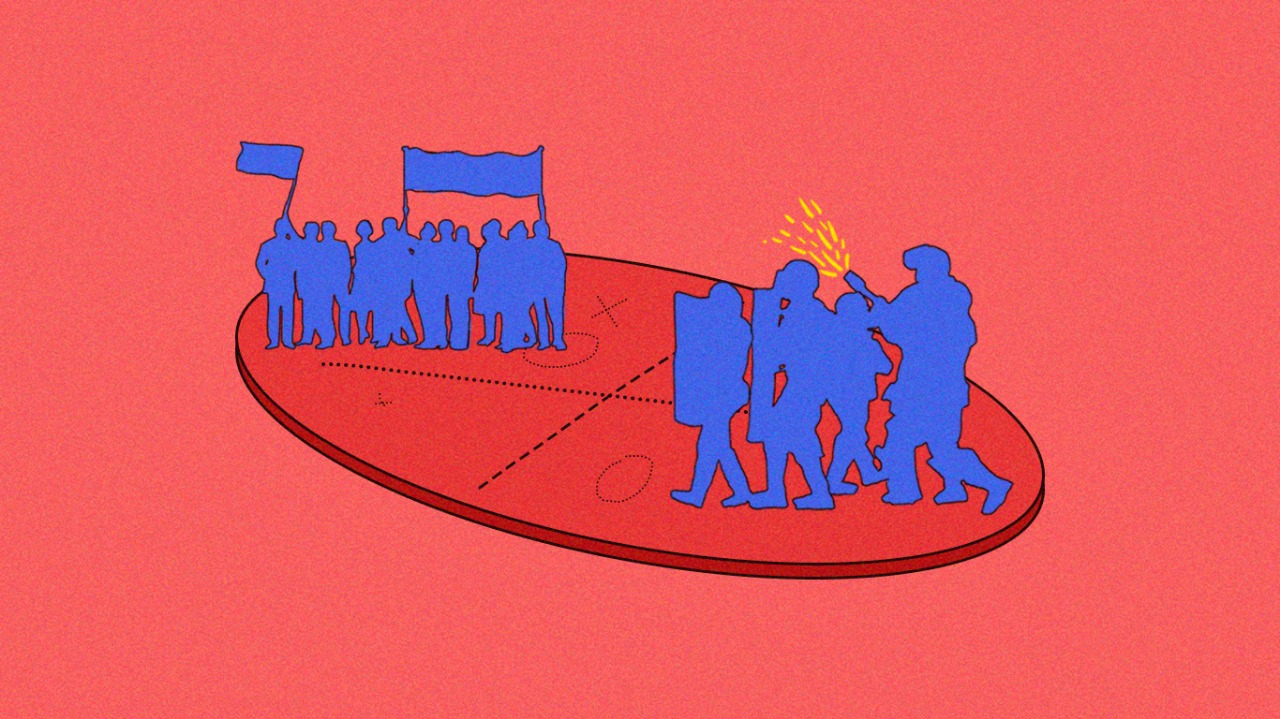Bogotá arde por el presunto homicidio de Javier Ordoñez en un CAI de la Policia y los disparos efectuados contra manifestantes en las protestas que siguieron al evento, que dejaron 10 muertos y alrededor de 75 heridos. Aunque inicialmente el juzgado 143 de instrucción penal militar había abocado conocimiento del caso, ayer la investigación fue enviada a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos al considerar que “los elementos de prueba hasta ahora recaudados no permiten afirmar que se trata de un acto que tenga relación con el servicio”. Tal y como lo argumenta la decisión del despacho de la Justicia Penal Militar, el conflicto entre las dos jurisdicciones fue abordado con base en la misma pregunta que en el caso de Dilan Cruz, quien falleció por el impacto de un proyectil disparado por un agente del ESMAD durante una protesta en noviembre del año pasado. El eje de la discusión en ambos casos fue si las acciones de los agentes de policía fueron o no “actos de servicio”, es decir, si se presentaron dentro de los parámetros legales que rigen la actividad policiva. En el caso de Dilan Cruz, tras un largo proceso, el caso quedó en la Justicia Penal Militar, en el de Javier Ordoñez, no.
Aunque parece un asunto meramente probatorio, todo parece indicar que esta pregunta se mantendrá con respecto a las personas que recibieron impactos de bala durante las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre. Esto podría suceder si la investigación continúa apuntando a que los disparos provinieron de agentes de la Policía, como lo ha planteado la Alcaldesa Claudia López.
El artículo 221 de la Constitución Política establece que “de las conductas cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio conocerán las Cortes Marciales o tribunales Militares con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”. Para que se pueda predicar la existencia del Fuero Militar es necesario que exista un sujeto activo perteneciente a la Fuerza Pública en servicio activo y un delito cometido en relación directa con el servicio. De acuerdo con la nueva normatividad penal militar, en su artículo 2, todos los delitos pueden ser conocidos por la Justicia Penal Militar siempre y cuando la conducta se haya desarrollado en actos propios del servicio y con relación al mismo servicio. Se exceptúan el genocidio, la tortura y la desaparición forzada, por ser delitos considerados de lesa humanidad que hacen perder la relación del servicio con la conducta y cuyo juzgamiento lo debe efectuar la justicia ordinaria.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-533 de 2008, al llevar a cabo el ejercicio del control jurisdiccional de las objeciones presidenciales al proyecto de ley de nuevo Código Penal Militar, estableció:
9.4. El objetivo del derecho penal militar es excluir comportamientos reprochables que, pese a tener relación con el servicio, denotan desviación respecto de sus objetivos o medios legítimos, que son repudiables y sancionables a la luz de la Constitución y la ley, pues en un Estado de Derecho no es tolerable el uso de medios ilegítimos para la consecución de sus fines.
Sin embargo, en el marco de la misma discusión sobre la reforma a la Justicia Penal Militar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación sobre “la visión contenida en esta reforma constitucional, que sugiere que el derecho internacional humanitario y al [sic] derecho internacional de los derechos humanos son cuerpos legales mutuamente excluyentes”. Con ello, la Comisión recordaba la obligación del Estado colombiano de sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la Fuerza Pública, sin descuidar el contexto de conflicto armado no internacional que vive el país.
El debate sobre las relaciones civiles-militares en el marco del conflicto armado interno que perdura en Colombia no puede obviarse al momento de evaluar cuál jurisdicción es la encargada de investigar, juzgar y sancionar los abusos policiales. El conflicto armado es transversal a las relaciones cívico-militares en Colombia pues ha obligado a las fuerzas armadas a asumir de forma exclusiva la seguridad interna del país. Ello ha establecido una indefinición entre las funciones de la policía y el ejército, ha impulsado la autonomía militar en el manejo de la política de seguridad y defensa y ha generado indiferencia de los civiles por los asuntos militares. Las relaciones entre civiles y militares no se presentan en un espacio institucionalizado, sino en una simbiosis que le da a la fuerza pública un amplio margen de autonomía y maniobra en el ámbito público del país.
Esta circunstancia hizo del establecimiento castrense una de las instituciones del Estado colombiano más fuertes y robustas, lo cual plantea que el control civil sobre las fuerzas militares y policivas es relativo. Así lo refleja el hecho de que ante las gravísimas circunstancias en las que 66 civiles fueron heridos de bala y 10 de ellos fallecieron a causa de los disparos, la alcaldesa de Bogotá haya denunciado las acciones, cuando es ella misma la autoridad civil que rige a la Policía. Entre tanto, se levantan voces que parecerían volver a la doctrina del enemigo interno y hacen lecturas revisionistas, celebrando el accionar de la Policía con base en la lucha anticomunista, contrainsurgente y antiterrorista. Tal como en las manifestaciones de noviembre del año pasado, se alzan los reclamos por protestas pacíficas, por evitar la violencia y no obstaculizar vías, ni destruir los bienes públicos.
Las relaciones entre civiles y militares se presentan en una simbiosis que les da un amplio margen de autonomía
En contraste, la creciente indignación de un sector de la población que ya estaba harto de la exclusión, la inequidad y la falta de oportunidades, se suma ahora a las frustraciones causadas por una pandemia llena de incertidumbres, que se ha llevado más de 20.000 vidas y nos tuvo encerrados por cinco meses, empeoró las ya maltrechas finanzas de los vulnerables y los pequeños y medianos empresarios y vio crecer la concentración del poder estatal en el Ejecutivo. Tal poder está representado por un presidente legislando por decreto, sin soluciones sostenibles para los afectados por la crisis y con amigos en todos los entes de control e investigación. Esto sucede mientras la sociedad observa entumecida que estamos por llegar a los 1000 asesinatos de líderes sociales tras la firma del Acuerdo de paz, van 55 masacres en lo que va corrido del año y ahora tenemos que ver cómo la Policía, en quien se deposita el monopolio de la violencia con el único propósito de protegernos (en la visión más básica de un pacto social), es la institución que nos puede llevar a una muerte violenta.
Si no podemos confiar en las instituciones encargadas de protegernos o proveer justicia en un Estado de derecho, poca o nada legitimidad tiene nuestro pacto social. De allí que esperar que casos como los que se cometieron tras el asesinato de Javier Ordoñez o el de Dilan Cruz sean investigados por la Justicia Penal Militar genera tantas dudas. Se suponía que estábamos en una transición, que se había firmado un acuerdo de paz donde cuestiones estructurales que motivaron el conflicto armado, social y político iban a ser atendidas; veíamos una luz al final del túnel de los homicidios selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas y el desplazamiento. Pero parece que hicimos un círculo completo de vuelta al horror. Y la única respuesta que obtenemos es que el gobierno reclama una estrategia fracasada ya empleada en los últimos 30 años: es una amenaza narco-terrorista que se soluciona con más fuerza pública y fumigación. “La culpa es del acuerdo de paz”, se escucha decir a funcionarios del gobierno.
Este lenguaje es posible porque nos hemos acostumbrado a actuar con base en una ética de la guerra, una serie de preceptos que nos llevan a preguntarnos cómo se relaciona “el servicio” de un agente del Estado con la violencia desproporcionada contra un civil y si ello es reprochable o no. El hecho mismo de que exista una justicia penal militar que se encargue de juzgar lo que hace un cuerpo civil como la Policía, muestra cuán dependientes de la guerra son nuestros valores ciudadanos. En cabeza del Ministro de Defensa está el órgano civil que en las noches de protestas parece atacar a ciudadanos con armas de fuego o palos recogidos en un parque. Ante tal falta de confianza cívica, en donde los valores que resalta la institucionalidad son la gallardía, el honor, el sacrificio, el orgullo, la lealtad y la pertenencia deberíamos preguntarnos cuáles son los valores de una cultura de paz.
Que la justicia penal militar juzgue lo que hace un cuerpo civil como la Policía, muestra cuán dependientes de la guerra son nuestros valores ciudadanos.
Lamentablemente, la respuesta no está únicamente en las instituciones creadas para la paz. Tenemos la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Reincorporación y Normalización y un mar de desarrollos normativos para navegar la implementación de los acuerdos de paz. En esta jerigonza de siglas y declaraciones de principios democráticos que apelan a la centralidad de las víctimas y la construcción de paz todavía no hemos podido hallar el fin de la barbarie o el control ciudadano de la Fuerza Pública. En esas mismas instituciones creadas para la paz hay profesionales colombianos, servidores públicos que han crecido en la tradición burocrática de los valores de la guerra y en donde, no por trabajar en mecanismos de justicia transicional, encuentran mucha paz. La lealtad, el orgullo y la exclusión siguen siendo las maneras de relacionarse en esas y otras instituciones del Estado.
Parece entonces que la respuesta a la indignación generalizada en el país no va a venir de arriba hacia abajo, de las acciones que instituciones como la Policía y la Justicia Penal Militar les impongan a los ciudadanos. Quizá sea necesario ensayar una construcción de paz de abajo hacia arriba, donde, desde las calles, podamos reclamar un cambio en los valores. Ya no la rabia para la violencia. Incomodar, sí, pero para convocar valores que nos permitan hacer las paces: el reconocimiento del otro, la escucha, el respeto por la diferencia, la celebración de la diversidad, el cuidado del otro y un tratamiento de los conflictos entendidos como oportunidades para revisar nuestro contrato social y no como espacios para eliminar a quien piensa diferente.
Ni Javier Ordoñez, ni Dilan Cruz, ni los más de 331 civiles heridos (75 por arma de fuego) y los 10 muertos durante las protestas, ni los nueve millones de víctimas del conflicto armado, ni las víctimas de las masacres y los asesinatos a líderes sociales hallarán justicia en un Estado ilegítimo y de instituciones creadas para la paz que continúan cercadas por los valores de la guerra. La corriente de la indignación que se aturdió a causa del encierro de la pandemia, inevitablemente vuelve enfurecida, como una tempestad que puede inundar nuestro maltrecho Estado de derecho. De la manera en que tramitemos esta rabia y dolor dependerá la siguiente década de frustraciones o esperanzas, de valores para la guerra o valores para la paz.