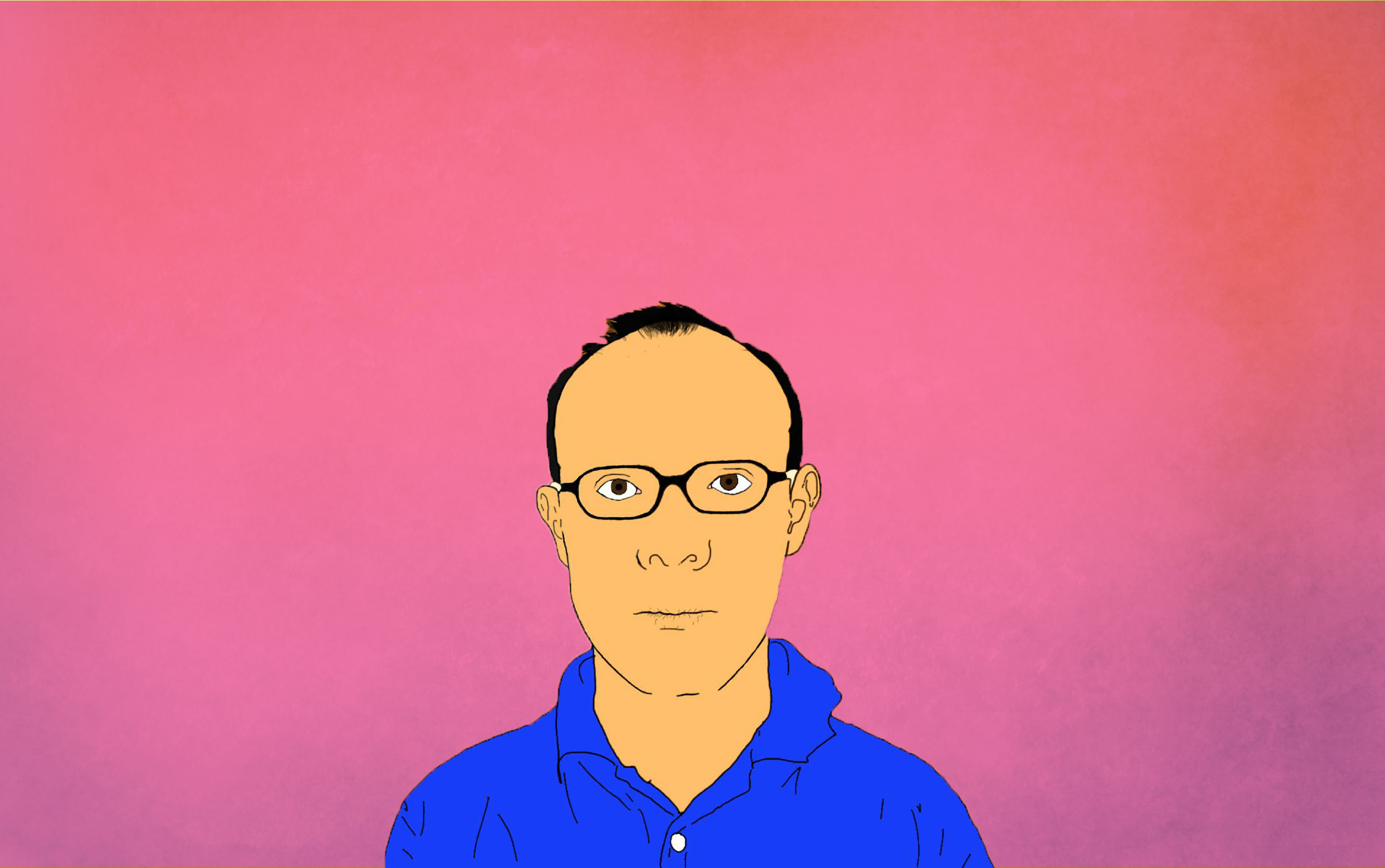Es extraño que Ricardo Silva Romero no se declare a sí mismo periodista. Curioso que a pesar de que buena parte de su trabajo diario de estos últimos 12 años está consignando en las páginas de los medios escritos más importantes de Colombia, él se siga presentando simplemente como “escritor” desde que entendió que en esa palabra “no va implícita la idea de que sea bueno”. Que después de 1.159 reseñas de cine en la revista Semana, 180 columnas de opinión entre El Tiempo y Soho; colaboraciones para Arcadia, Babelia, Gatopardo, Credencial y la misma SoHo; él se vea tan sólo como alguien cuya vocación es la de “hacer ficciones”. Se lo digo esta tarde de julio en la que ha aceptado recibirme en su apartamento, le digo que me parece raro que no pueda verse como lo hacen otros novelistas en la doble condición de escritor y periodista.
–¿Qué cree que le falta para ser lo segundo? –le pregunto.
–Yo no siento que tenga ese temperamento –me dice–. Y sobre todo, sentiría que si soy periodista no estoy haciendo bien ese trabajo, porque me falta la vocación que tienen ellos de revelar y estar conectados completamente a lo que pasa. Tengo además un impedimento en la manera de decir las cosas, que no es periodística, no es directa, da lugar a interpretaciones, que pueden ser malas interpretaciones muchas veces.
Ese es el motivo. Fundamentalmente que Ricardo a la hora de escribir está siempre más cercano a la literatura, aunque lo esté haciendo para la prensa. Hace poco, por ejemplo, cuando entrevistaba a Lucho Herrera para la revista Soho, detrás de su puesta en escena del reportero que le dispara preguntas al ciclista campeón de la Vuelta a España, estaba en realidad el escritor Silva Romero conversando con su ídolo de infancia, queriendo saber cómo se le van los días a la única persona a la que le ha pedido un autógrafo en su vida. “He hecho lo posible hasta este punto para ser algo que no soy”, decía en las líneas finales de aquel texto: “un periodista, un escritor que sabe dar un paso atrás”.
En su negativa a declararse como tal, no hay desdén por el oficio periodístico. Por el contrario, Ricardo reconoce que es una lástima no serlo: “Toda personalidad es una cantidad de pérdidas finalmente, de cosas que uno no es capaz de hacer y de talentos que no tiene y cosas que no ve”. Y él, que nunca ha creído que el novelista esté por encima de nadie, que creció bajo la influencia de la televisión y el cine; siente un profundo respeto por lo que hacen personas como Daniel Coronell, Cecilia Orozco y Daniel Samper Pizano: “Me da pena decir que yo soy periodista porque ellos lo son y esa gente es muy juiciosa, muy seria y escribe muy bien, pero están haciendo un oficio que está muy lejos de mí”.
***
Antes de que Ricardo Silva Romero llegara a las páginas editoriales de El Tiempo –a mediados del 2009– y se convirtiera en uno de los columnistas más leídos del país, mantuvo mensualmente por 8 años una columna en SoHo llamada Lugares Comunes. En la última página de la revista que aún dirige su gran amigo de toda la vida Daniel Samper Ospina, Ricardo tenía un espacio consagrado para las ocurrencias diarias y la vida cotidiana. En tono personal y en textos salpicados de humor, escribía –por ejemplo– sobre lo que le dejaría a sus sobrinos si él se muriera mañana, sobre las salas de espera, de lo insoportables que pueden llegar a ser los estudiantes universitarios, o de cómo el Aeropuerto El Dorado –a pesar de ser una pesadilla– es el principal testigo de que él de Bogotá no se quiere ir. “Eran reflexiones en la de línea del stand-up”, recuerda Ricardo, “absolutamente libres y muy ricas de hacer”. Su intención, dijo alguna vez, era que “las frases en la mente de los lectores, al final de estos «lugares comunes», sean «esto lo he vivido», «esto lo he sentido», «esto lo he pensado».
Sin embargo, poco a poco, con el pasar de los años del gobierno a dos tiempos de Álvaro Uribe, la política se fue filtrando cada vez más en la columna. Así lo explica Silva Romero:
“El gobierno de Uribe fue particularmente visible por decirlo de la manera menos iracunda. Fue un gobierno muy abrumador, que invadió más que los gobiernos usuales la vida de todo el mundo, y eso empezó a llevarme a columnas políticas dentro de los Lugares Comunes”.
En los meses del trámite de la reelección, las columnas se le fueron en la denuncia de ese peligroso discurso que “logró convertir a los contradictores en enemigos”. Sin embargo, ya desde antes, en textos de opinión cuyo eje central no era la política, Ricardo sacaba alguna puya al entonces presidente, algún comentario sobre el Congreso hacía, e incluso –en meses electorales, una época que dice vivir siempre muy intensamente– juntaba un par de buenas razones para salir temprano en la mañana de su casa y ejercer su derecho al voto.
– Ese interés suyo por la política siempre ha estado –le digo.
– Yo sí creo que ha estado desde niño.
– ¿A qué se debe?
– En mi casa con mis papás siempre fue claro que eso era fundamental. Cada vez que había unas elecciones era algo importante. Mi mamá, por ejemplo, trabajó 4 años de un gobierno metida en lo más serio. Mi abuelo materno (Alfonso Romero Aguirre) fue todos los cargos políticos que uno quiera imaginar: designado, contralor, senador y representante. Y mi papá siempre ha sido un maestro de universidad. Fue rector 12 años de la Escuela de Ingenieros y ha seguido trabajando con las facultades de ingeniería del país; y aunque su mirada no es solamente política, un profesor es una persona muy pendiente de cómo algo afecta a la sociedad.
A la casa de los Silva Romero siempre llegaron El Espectador y El Tiempo, y tanto el noticiero de las siete como el de las nueve y media eran eventos importantes de cada día. En su colegio, el Gimnasio Moderno, la persona que más sabía de los partidos políticos –su historia, sus presidentes– era Ricardo. “La política era un referente en Lugares Comunes”, me dice, “algo que salía como el cine, el fútbol o la música”.
Finalmente, un buen día decidió ponerle fin a su espacio mensual en SoHo y escribió: “creo que las columnas tienen fecha de vencimiento. Y quise dejar de escribir esta (que fue, si se trata de definirla, un stand up tragedy) antes de que empezara a oler raro”. Lo dijo antes, justamente, de que se la tomara del todo la política colombiana.
***
Soy extremadamente consciente de que por más que uno se la pase yendo a pre-estrenos de películas, como lo hice durante doce años, tarde o temprano lo van a agarrar esas verdades, esas noticias y ese mundo.
No es alguien que pueda abstraer de sus días los asuntos públicos. “No creo que esté mal abstraerlos pero no es mi temperamento”, dice. “Soy extremadamente consciente de que por más que uno se la pase yendo a pre-estrenos de películas, como lo hice durante doce años, tarde o temprano lo van a agarrar esas verdades, esas noticias y ese mundo”. Sin que suene a autoayuda, y quizás porque no está dispuesto a convertirse en un cínico, Ricardo logra decirme que a él sí le parece que “uno puede tratar de modificar lo que pasa, así sea lento y así no lo consiga”. Esa es su manera de ver el mundo. El lector juicioso de sus columnas lo habrá notado.
***
La Casa Editorial El Tiempo decidió contratar a Ricardo Silva a mediados de 2009 por su estilo. Una pluma joven que viniera a reforzar las páginas editoriales del periódico. De hecho, dice él, los temas políticos han ido saliendo, pero no era la idea central. Tampoco ha sido nunca una camisa de fuerza.
–¿No cree que el paso de Lugares Comunes a Marcha Fúnebre (el nombre de su columna en El Tiempo) implicó abandonar ese “yo” con el que hablaba en SoHo?
– Pensaría que sí cambió, que es otra columna –reconoce–. Más pública, menos privada.
Sin embargo, Ricardo no ve el cambio de énfasis como un proceso de maduración en su escritura. “Podría entenderse la madurez al revés”, me dice, “que hablar de mí mismo en los Lugares Comunes era más maduro”. Según él, su tono personal sigue estando presente en Marcha Fúnebre.
– ¿En este momento está en capacidad de hacer esas columnas personales? – le pregunto.
– De pronto es que el hablar de mí mismo lo tengo más reservado para lo que escribo en literatura, tengo ese yo más metido ahí. Ahorita justamente estaba trabajando en una recopilación de los cuentos que he publicado en periódicos y en revistas. Hicimos una recopilación que incluye textos sobre mi familia, y es interesante porque las ficciones se parecen a los textos personales, es decir, que se ve de dónde salieron los cuentos en la compilación. Ahí me doy cuenta de que no tengo ningún reparo en hablar de mí mismo si es interesante. Lo que pasa es que siento que la coyuntura nacional es lo que me está importando a la hora de escribir la columna, pero, repito, no es en términos de haber crecido, sino que los temas se han ido dirigiendo hacia allá.
Salvo algunos paréntesis –columnas sobre Michael Jackson, Andy Warhol, Diego Maradona, Paul McCartney, entre otros–, la pluma de Ricardo en El Tiempo ha estado sobre todo dirigida estos tres años a reaccionar frente a lo que sucede a diario en este país. Silva Romero ha cultivado una voz propia que se parece mucho a la de un ciudadano indignado que en vez de encogerse de hombros ha optado por escribir columnas, a la de alguien que no ha dejado de sentir que hace parte de la gente a la hora de encarar en sus textos la realidad nacional. Sus lectores tienen la tranquilidad que detrás de su opiniones solo está él (“que no es ni más ni menos que nadie”), y que no pertenece a esa horda de columnistas con un pie en los cocteles políticos y el otro en las páginas editoriales de los periódicos. Su trabajo en la sección de opinión de El Tiempo no es otro que el de mirar este mundo político desde esa rendija llamada literatura, desde “esa manía de encontrar frases que en verdad sean atajos”. Para su amigo del alma Juan Esteban Constaín, las columnas de Ricardo pueden hablar de cualquier cosa, “pero siempre están dichas como en secreto, a los amigos”.
–Muchos columnistas de opinión –le digo– se ven a sí mismos como analistas de la realidad política colombiana, pero mi impresión es que usted no se ve como tal.
–No, yo no me siento así. Yo no sería capaz de hacer ni siquiera la mitad de lo que hacen columnistas como María Jimena Duzán, María Isabel Rueda o Mauricio Vargas, ni esos periodistas súper serios que conocen a fondo lo que está pasando en los pasillos y pueden analizarlo con la propiedad con la que los comentaristas deportivos analizan el fútbol. Yo no puedo. Yo lo que tengo es un estilo. En mi caso, para bien y para mal, sigue siendo más importante la forma como lo digo que lo que digo.
– Cuando usted se sienta a escribir Marcha Fúnebre, ¿se sienta a escribir literatura? Sus columnas me parecen literarias en tanto buscan producir emociones en el lector.
–Totalmente. Son efectistas en el sentido de que buscan producir efectos, y yo no me avergüenzo de eso porque tengo un temperamento narrativo y dramático. Yo lo que quiero es que lo que escribo afecte, que moleste, que a alguien se le agüen los ojos, que dé risa, miedo, asco o que quede uno feliz y esperanzado. Ese es todo el objeto, ese es justamente mi trabajo. Y que esté bien hecho. Algún crítico de estos espontáneos de Twitter en algún momento me dijo: “A mí me parece que lo que usted hace sólo es bonito”. Y yo creo que ese no es un mal destino.
Para Ricardo, mientras el periodismo busca producir efectos a través su contenido, lo de él está atado a su tono, a su estilo. “Es un oficio semejante al del periodista, pero es otro”, me dice.
–Alguna vez Daniel Samper Ospina decía algo muy cierto sobre usted: que en cada una de sus columnas uno puede encontrar 3 ó 4 aforismos brillantes. ¿Cómo logra eso? ¿Es algo deliberado?
–Es que Daniel, que es como mi hermano, y yo, tenemos la misma escuela, que es el mismo profesor del colegio: Pompilio Iriarte. Es un poeta muy bueno y un buen amigo con el que los dos seguimos en contacto. Y los dos tenemos la conciencia de que uno está construyendo el texto hacia el final, que es lo que uno aprende leyendo y escribiendo poemas. Que el último verso debe ser una lápida, un último golpe, y tiene que ser contundente, dejar sin aire.
– Y en la construcción de esos aforismo creo hay una evolución entre Lugares Comunes y Marcha Fúnebre.
– Lo que pasa que entre SoHo y Marcha fúnebre perdí alrededor de 800 caracteres (un párrafo largo), pero, como nuestra formación con Pompilio es muy de taller y para mí es un placer funcionar bajo formas, he aprendido a decir las cosas de una vez. Es una angustia hacer encajar todo en 3.700 caracteres (mi espacio en El Tiempo) pero se logra si uno consigue frases que resuman mejor las cosas. Entonces de pronto eso que usted nota tiene que ver en parte con el espacio. Pero también con que Marcha Fúnebre trajo esa licencia de decir las cosas más rápido y más descaradamente. Por ejemplo, en la columna sobre los indígenas Nasa, la mejor forma que encontré para decir que el Estado no les ha ayudado, fue diciendo que ha sido una línea de atención al cliente en la que todos sus agentes están ocupados. Es una manera de decirlo que, por supuesto, puede generar interpretaciones equivocadas, pero es la que a mí me parece mejor.
– O como cuando escribe sobre los foristas de internet y los compara a los matones de colegio, y les decía que “usted me espera el viernes siempre en la misma esquina”.
–Exacto. Eso puede dar lugar a interpretaciones porque puede haber gente fuera de contexto que, aunque usted no lo crea, salga a decir: “pero yo no espero a este tipo nunca en ninguna esquina”.
–Digamos que usted se puede permitir esas licencias literarias en su columna.
– Totalmente. Y no hay ningún problema porque ese es el acuerdo desde el comienzo, incluso con los lectores. Habrá gente que llega tarde a la columna y no entiende por qué está hablando este tipo de estas cosas tan absurdas. Hay gente que ha entrado a decir: “pero este tipo está borracho cuando escribe”. Eso puede pasar porque es literario -que tampoco significa que sea buena literatura-, pero es una manera de usar las palabras para conseguir efectos.
No exagera. Un forista acaba de escribir a propósito de su columna Libertad que cree que “este señor esta (sic) usando alucinógenos de muy baja calidad” y le recomienda “cambiar de proveedor”.
***
Ricardo Silva a la hora de escribir sobre un político en vez de poner el énfasis de su crítica en su ideario político o en el color del partido, se fija en cambio en sus gestos, en sus palabras. Esas columnas, dice él, “están hechas desde una empatía que es más de minucias, de cositas, lo cual es un gesto más literario que periodístico”. Si decide, por ejemplo, convertir a Andrés Felipe Arias en parte de su Marcha Fúnebre, Ricardo repasa una foto en la que al joven conservador lo acompaña el ex ministro Fernando Londoño Hoyos y se pregunta: “¿Qué tuvo que pasar para que un tipo de mi generación llegara a posar, sonriente, junto a alguien que se niega a aceptar la Constitución de 1991? ¿Qué clase de niño era este Arias?: ¿iba por Gargamel cuando veía Los pitufos?”. Si hace -también- blanco de sus opiniones al congresista Juan Lozano por “esa vehemencia pusilánime que exhibe en las entrevistas de estos días”, Silva Romero recuerda en su texto que ese mismo quien hoy “no se estremece por las interceptaciones ilegales ordenadas al DAS”, fue alguna vez el muchacho que “estuvo ahí cuando su ídolo, el valiente Luis Carlos Galán, fue asesinado por los empresarios de la droga”.
Tal vez por esa vocación literaria, por la importancia que dentro de su mundo tienen las palabras, Ricardo ha construido varias columnas de opinión a partir de alguna frase indignante que se le escapa involuntariamente a algún político. A lo mejor entiende, como Fernando Vallejo, que nada nos define más que las palabras que usamos. Por ejemplo, cuando hace poco el senador Merlano se jactaba de sus supuestos 50.000 votos y repetía y repetía ante unos valientes policías que con razón lo detuvieron en un retén anti-borrachos que él era Senador de la República, en el fondo estaba instruyendo a los agentes sobre –según la columna Otro de Silva Romero– “su sagrado derecho a incumplir la ley”. En otro caso, se tomó su columna de junio de 2008 para recordarle a sus lectores de Lugares Comunes que si el ministro Holguín Sardi podía utilizar el verbo “exterminar” para referirse a unos delincuentes sin que ello causara escalofríos, esta era una sociedad que tenía que empezar desde el principio, desde el “no matar”. O cuando aquella vez que ante el informe de Human Rights Watch que daba cuenta del resurgimiento paramilitar en Colombia a principios de 2010, el entonces ministro del interior Fabio Valencia Cossio reaccionó diciendo que le había tenido que explicar a su director, al señor Jose Miguel Vivanco, “Que aquí hablamos es paisa”; para Ricardo aquello sonó a «¿por qué no se mete en sus propios asuntos?», a una súplica para que por favor esa ONG entendiera “que nuestras noticias, como las de los caníbales, deberían ser transmitidas en algún programa especial del canal de la National Geographic”.
Ricardo, con ese estilo tan propio, le ha abierto espacio en las páginas editoriales a un subgénero del periodismo de opinión que está a medio camino entre el retrato y la columna. Y ha logrado encontrar a través de su voz narrativa y dramática, una herramienta contra el cinismo de los políticos mucho más poderosa que la vehemencia y el insulto.
Sin embargo, aunque es implacable en la crítica, tal y como dice Constaín, Ricardo siempre está pensando en que no todo deber ser tan malo y tan ruin y tan triste. Él, quien ha escrito que “no es vida una vida que se niega la esperanza”, y que ha llegado a pensar que el verso de Dickinson “la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma”, en realidad ha terminado por tomarse su vida; nunca está pensando en que todo esté perdido en la política. Silva Romero le ha dedicado columnas enteras a elogiar políticos que según él lo merecen. Y lo ha hecho también a partir de sus detalles, de sus frases. Por ejemplo, si ha llamado revolucionario a Antonio Navarro Wolff, es sencillamente porque le agrada encontrar en este país solemne, a un político capaz de burlarse de sí mismo, al que le gustan las mujeres y la comida, y que renuncia a un cargo público para pasar más tiempo con sus hijos. Si Ricardo es capaz de pedir en voz alta para Colombia un presidente como Pepe Mujica es porque en esa búsqueda suya de políticos que sean ante todo buenas personas, le da gracia toparse con un jefe de estado que va al trabajo en un Volkswagen modelo 87 porque «lo que importa de un carro es que me lleve», y que en un emotivo discurso le recuerda al mundo que “no se gobiernan cosas sino personas”. Si le hizo fuerza a Antanas Mockus en la campaña del 2010 y vivió como propia su derrota, es porque reconoce que aunque su programa no pasaba de las consignas “La vida es sagrada” y “Recursos públicos, recursos sagrados”, sabe ante todo que esas ideas siguen siendo revolucionarias en un país donde “la gente echa ácido en la calle” y “matan por quitar un Blackberry”.
–Usted ha dicho en varias columnas –le digo– que cree que los gestos y las palabras también son hechos. Un poco la idea de que en los detalles está la verdad.
–Exacto. Eso estará repetido en muchas de las columnas y eso es algo que da la literatura, donde la construcción de los personajes literarios se hace a través de rasgos muy precisos. No escribir, por ejemplo, de Juan Lozano sin empatía, como sintiéndose por encima de él, sino tratando de captar qué es la cosa, qué es lo que pasa en su situación. Hacer columnas en las que ninguno de sus protagonistas quede pensando que fue maltratado.
–Ahora que habla usted de la empatía, me da pie para decir que una constante que he visto en sus columnas ha sido criticar a políticos de su generación que están cogiendo las mañas de la política de siempre.
–Es que me sorprende para mal que gente de mi generación esté usando las mismas muletillas que usan los políticos viejos. Eso es raro porque un tipo de treinta y pico de años tiene casi que el deber de parecerle mal hecho el mundo. Y yo veo gente brillante resignada por los lados de la superioridad intelectual, es decir, que logran ser cínicos a través de su brillantez. Y no es un cinismo divertido sino un cinismo apagado, triste, como que el mundo es así y qué podemos hacer. Son personas a las que les parecen chistosos y ridículos los indignados, que obvio que tienen su lado chistoso, todo lo tiene, pero es gente que está usando el pero de la manera equivocada. Que no dice “los indígenas maltrataron al ejército pero tienen derechos”, sino “los indígenas tienen derechos pero maltrataron al ejército”.
Soy extremadamente consciente de que por más que uno se la pase yendo a pre-estrenos de películas, como lo hice durante doce años, tarde o temprano lo van a agarrar esas verdades, esas noticias y ese mundo.
Con esa respuesta, se me viene a la cabeza en esta tarde de jueves en que parece que va a llover, la columna Fe en la Fe de Lugares Comunes (“Ya estuvo bien de pragmatismo”, arranca diciendo, “Es tiempo, de nuevo, de creer en ciertas cosas”). Repaso también, en mi memoria, mientras unos obreros trabajan ruidosamente en una construcción contigua al apartamento de Ricardo, esas preguntas que él se hacía en una de sus primeras columnas en El Tiempo: “¿(Q)ué clase de engendro es un joven gobiernista?, ¿qué tipo de monstruo es un joven conservador?, ¿qué variedad de bicho es un estudiante que defiende el derecho de los hijos del Presidente a hacer negocios?”. Pienso en todo eso mientras intento pasar a la siguiente pregunta.
***
El proceso de escritura de sus columnas es disperso, atropellado. Puede tener una frase el lunes, la estructura y algún párrafo el martes, pero usualmente el día en el que no puede sino trabajar en su columna es el miércoles. Ese día tiene que entregarla; máximo el jueves si se está a la espera de un evento coyuntural, algún dato que amenace con cambiarlo todo y que pueda convertir a la columna –una vez impresa– en una noticia de ayer. Ricardo se toma varias horas para preparar una columna. “Horas que no son de escritura”, dice, sino de revisar, leer, editar, suprimir, armar cada frase, poder respaldarla, y poder hacer caber todo en 3.700 caracteres. Una vez la tiene lista, se la envía a 5 personas (entre ellas a Daniel Samper Ospina y a Carolina López, su novia, a quien define como “una lectora impresionante”), y ya con esos comentarios queda tranquilo.
–¿Qué tanto reescribe las columnas? ¿Le pasa que a veces ya publicadas le gustaría corregirlas? – pregunto.
–Yo no las vuelvo a mirar tanto, y usualmente siento que es una suerte si a la gente le gustan. Casi siempre tengo la sensación de no haberlo logrado, me digo algo como “pucha, la idea que tenía no se parece tanto a esto”. Pero mi sensación post columna tiene grados. Hay momentos en los que digo “bueno, esto sí era lo que quería hacer”, y ha habido algunas en las que he sentido que esto que dije no lo veo tan chévere. Me pasó con la columna de Merlano.
– ¿No le gustó?
–No la sentía tan bien, y la reacción me tranquilizó mucho.
Otras veces siente que le quedó perfecta en términos de que logra decir justamente lo que quería, y sin embargo, no despiertan tanta emoción. “Como una que escribí sobre el fútbol colombiano diciendo que no iba a ver más a la selección Colombia”, cuenta. “Hay unas que son populares por obvias razones”. Por ejemplo, una sobre los estudiantes, que salió el 11 de noviembre de 2011, un día después de una gran movilización estudiantil contra la reforma a la educación. La columna salió en tal momento de coyuntura que se convirtió en una especie de emotivo manifiesto estudiantil. Ha sido su columna más leída: en Facebook llegó a ser compartida por 15 mil personas. “Aquí están los estudiantes, señor Presidente, aquí están dándole la cara”, decía en su primera línea. Se llamaba Protesta.
–¿Por qué le gustan tanto los títulos de una sola palabra para sus columnas? –pregunto.
–Eso sí es de la columna nueva –dice–. Es una tendencia a la que he estado yendo, una sencillez mayor, que creo que es una etapa simplemente y que volveré seguro a titulaciones más raras. Es una sencillez, no zen, pero que sí prueba que he llegado a creer que no es necesario más, que lo que dije está dicho ya. Y es una forma de titular que convierte a la columna en una respuesta a esa palabra, casi como si la columna fuera una definición de enciclopedia o diccionario de esa palabra. Tengo esa tendencia. Los títulos de mis libros que más me gustan son Tic, Fin y Autogol. Cuando necesito más de una palabra siento cierto fracaso en no haber logrado definirlo mejor.
–¿Qué tanto tiempo le han quitado las columnas a su proceso de creación literaria?
–Nada porque el proceso de creación literaria, en mi caso, siempre ha ido por otro lado. Antes lo repartía con clases. Después con la crítica de cine. Y ahora con la columna y con el trabajo en Fox. Yo voy tomando notas y notas por años y cuando ya arranco a escribir una novela encuentro los momentos. Por ejemplo, puedo escribir tres mañanas la novela que esté haciendo y dedicarme dos mañanas a la columna. Como no trabajo en ninguna oficina, eso me compra el espacio y el tiempo para organizarme. El momento de la escritura de la novela es algo que pasa cada año, a veces cada año y medio.
– ¿Y qué tanto han afectado las redes sociales su disciplina para escribir?
–Hasta el momento no lo siento porque he estado igual de productivo. Yo supongo que ese tiempo lo perdía en alguna otra cosa antes. Realmente lo que uno trabaja no es mucho en concreto, la mitad del trabajo no está en escribir sino en pensar, en estar hablando con gente. La escritura sucede en muchas partes aparte del momento de escribir, incluso las redes sociales pueden servir.
– ¿Para encontrar temas?
–Temas, cosas, ideas. Hace las veces de caminar por la calle.
Recuerdo entonces lo que escribió Ricardo alguna vez: “andar una jornada por Facebook, ese sitio de internet que crea redes de viejos conocidos, es como andar una jornada por el mundo: la vida de los demás se ve mucho mejor que la de uno; el día se va en encuentros inesperados, en balances que no valen la pena y en chismes de segunda mano”.
–¿Algún detalle a la hora de escribir? –pregunto–. Escucha música, desconecta internet, apaga el celular, ¿alguna cosa?.
–Es muy particular. A veces puedo oír música, a veces me desconcentra. A veces, cuando estoy en las últimas horas que me quedan para entregar un texto, ya me toca apagar el celular, pero usualmente lo tengo prendido. Hay días en que me toca tener disciplina y decir “no voy a abrir Twitter” y otros en los que estoy desconcentrado, me meto a Twitter y pierdo mucho tiempo ahí. Es particular, pero nunca he tenido manías muy precisas a la hora de escribir
– ¿Escucha algún tipo de música en especial?
–Con las novelas usualmente me sirve música concreta de algunas películas. Por ejemplo, la banda sonora de Érase una vez en América de Ennio Morricone, o la banda sonora de El Piano de Michel Nyman o algún disco de Philip Glass si acaso estoy escribiendo sobre una cabeza que da vueltas. Pero podría estar oyendo otras cosas, no me afecta algo puntual, a veces he podido incluso escribir con gente alrededor. La neurosis varía según la experiencia, el tema y la semana.
***
“Ya casi voy a tener que parar”, me había advertido Ricardo hacía unos 20 minutos. La tarde ha empezado a caer en Bogotá y la sala de Ricardo a oscurecerse. A este punto la entrevista se ha convertido en una agradable conversación de poco menos de 3 horas. Me siento cómodo aquí. Puedo ver al fondo de su apartamento el estudio en donde pasa sus horas de trabajo, el computador en el que escribe el escritor. Me gusta el contraste que marca en la sala de televisión el televisor Sony Triniton y viejo –que más parece una reliquia en la era del HD– con las más de 12 repisas repletas de DVDs que lo rodean. Ahí está también, como constancia de su devoción por Woody Allen, un cartel vuelto cuadro anunciando la presentación de la película Días de radio. Dentro de poco serán las seis de la tarde y Ricardo Silva Romero tiene que salir.
***
– ¿Qué tanto está pendiente de los comentarios de los foros? –le pregunto.
–No los leo –me dice–. Eso aprendí en Soho, porque empezaron en un momento a poner cosas como “Cuídese”. Alguna vez alguien llegó a poner “por eso lo dejan las novias”. Cosas ultraviolentas y ultrapersonales que a mí me costó mucho entender, pero un día, después de pensármelo mucho, caí en cuenta de que cuando alguien lo odia a uno con tanta disciplina, de viernes a viernes o de libro en libro, el problema es suyo. Me odia simplemente para darle alguna figura, alguna imagen, a una frustración personal. Cuando logro determinar que el problema no lo debo tratar yo, sino un especialista, porque odiar con tanta entrega es el comportamiento de alguien que no ha conseguido vivir su vida, ya no le paro bolas a esa persona.
–¿Pero no ha vuelto a leer los foros o por ahí algún comentario de vez en cuando?
–No, jamás, no hay riesgo de que yo los lea porque creo que si lo hiciera caería en la tentación de responder, pues hay una cantidad de barbaridades que incluso bordean la injuria y la calumnia. En Semana alguna vez pusieron que a mí me pagaban las distribuidoras de películas por hablar bien de las películas, y respondí, así que ya sé que si yo veo eso voy a querer aclararle a todo el mundo que yo no he hecho eso o lo otro en mi vida. Por ese tipo de comentarios, porque hay muchas mentiras, muchas falsedades, malas interpretaciones y ganas de interpretar mal, no leo eso. Y si se pasa a Twitter alguien que está buscando esa misma puesta en escena de su odio, yo lo bloqueo porque me parece que para eso tienen los foros.
–Usted ha dicho que los foros son los muros de los baños públicos de hoy en día.
–Claro, ahí pueden decir lo que quieran, pueden decir que yo soy un hijo de puta todo lo que quieran, y tienen ese derecho.
– ¿Por qué nunca ha pensado en deshabilitar los foros?
–Porque a mí me parece muy bien que me digan hijueputa o payaso o retrasado mental o todo lo que quieran decirme: es un derecho. Todos somos todo según desde donde se nos mire. Y yo entiendo que el simple hecho de crear algo, divide. Lo que pasa es que no me lo deben decir en mi casa, en mis espacios personales en internet, porque yo tengo el derecho a cerrarles la puerta. Si hay alguien que me está jodiendo en Facebook o en Twitter, ese sí es mi espacio, mi lugar. Y ellos pueden incluso seguirme puteando tanto en Facebook como en Twitter pero no en mi timeline. Tienen además todos los foros, pueden abrir blogs, salir a la calle y armar fiestas y putearme bajo los efectos de la Pony Malta, y me parece justo y están en todo su derecho, incluso de difamarme, de decir lo que se les dé la gana, pero no están invitados a mi casa a decirme todo lo malo que les produzco. Es extraño eso. Yo entiendo las críticas a todo el mundo porque usted y yo nos podemos poner a decir que una película es una mierda, que un escritor es malísimo, que un columnista nos parece una hueva, pero de ahí a escribirlo en un foro ya hay un ejercicio que me parece extraño, patológico, una necesidad que no entiendo del todo porque yo mismo no la tengo; y de ahí a convertirlo en una costumbre, en un oficio, ya me parece que es un problema del que lo está haciendo.
–En el otro extremo está el cariño y el elogio que recibe permanentemente de mucha gente en Facebook y en Twitter que también puede llegar a ser riesgoso pues las redes sociales terminan siendo –permítame el cliché- una burbuja en la que uno se rodea de gente que comparte los mismos gustos e intereses. ¿Cómo evitar que eso termine reforzando sus convicciones, que acabe viéndose perfecto en el espejo?
– Yo tengo una cuestión de personalidad que hace que los elogios me pongan feliz pero que se me olviden un par de horas después. El lunes estoy pasando angustia otra vez pensando cuál será el tema. Cada vez que vuelvo a sentarme a escribir siento que no tengo ninguna información nueva que me saque adelante más fácilmente que la semana pasada o que hace seis años. Siempre estoy en juego yo mismo con mi susto infantil, de siempre, de no ser capaz. Yo me recibo los elogios con mucha sorpresa, me pone muy feliz que haya alguien al que le guste lo que yo hago. Me parece un gesto de generosidad inmenso, de tanta altura, que alguien sea capaz de decirle a otro: “Oiga, lo que usted hace es muy bueno”. Eso es de un nivel humano inesperado, que me da esperanza y me prueba que la gente es capaz de ver en el otro algo que no es capaz de hacer, es casi como decirle a alguien: “Qué bueno que usted es usted”. Pero en la escritura no sirve de nada lo que se ha escrito ni que alguien haga un elogio, porque siempre puede salir mal y cada línea es un trabajo.
Una última pregunta: ¿A qué le atribuye el éxito que tiene dentro de los jóvenes?
–Yo creo que…– se queda pensando. Pasan 10 segundos antes de que logre decir la siguiente palabra–. ¿Por qué puede ser eso? – pregunta para sí–.
–Porque sí es algo que ha notado, ¿o no? – le digo.
– Sí, me parece que mi público es la gente de mi generación y un poco para arriba y para abajo: como dirían en televisión, gente de la generación de mis papás para abajo. Yo siempre le estoy escribiendo más conscientemente a mi generación, claro, nunca me he ido a públicos abstractos, y tampoco me he querido salir de mi ciudad y de mi país. Escribo en bogotano para la gente que conozco, y la verdad es que mi generación, que arrancó con la televisión internacional, y los juegos de video así fueran Atari, y los videos de rock así fueran rudimentarios, no está muy lejos de las dos generaciones que venían de antes, que nacieron con la radio y con la televisión nacional y valoraban la prensa, ni está lejos de las dos generaciones que vienen, que nacieron ya con Internet. Mi generación ha tenido Internet desde hace 15 años y yo hace 15 años tenía 20 más o menos. Entonces tampoco soy una persona que esté desconectada de la gente joven. Muchas personas de muchas edades tienen mi misma cultura, oyen mis mismas canciones porque ya no están sometidos a la dictadura de las emisoras tropipop; pueden ver todo el cine que se les dé la gana y no están obligados a ver las películas que dan con comerciales los domingos por la tarde. Y yo, aunque utilice el lenguaje literario, uso las palabras de todos los días. Difícilmente se encontrará en mi columna un sinónimo rebuscado. A veces se me ocurre la palabra inveterado y entonces pienso “no, es demasiado”, y busco algún sinónimo, la evito. Creo que esa combinación entre lo coloquial y lo literario, que en últimas es una recreación de la oralidad, se agradece tarde o temprano.
*Juan Sebastián Serrano es estudiante de Derecho e hizo la Opción en Periodismo en la Universidad de los Andes.